Premios y Menciones
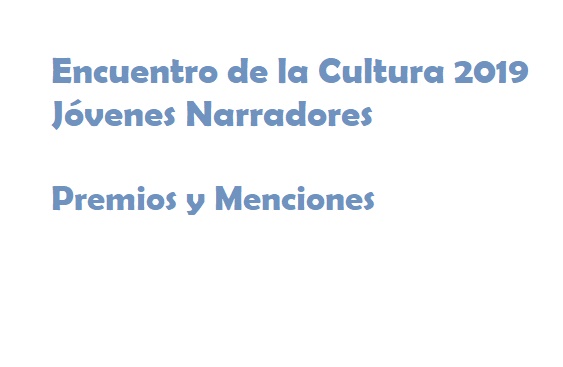
1er. Premio:“El Cuidador” Martín Ordoñez (3ro. A)
Impecable en las formas, en la riqueza de vocabulario y el manejo de tiempos y ritmo narrativo, sabio en el aprovechamiento del contexto histórico, pero más que nada por su profunda emoción y por transmitir la belleza del trabajo hecho con amor, al servicio de la grandeza del hombre y, por lo tanto, de Dios (todo lo cual hubiera siscrito Gaudí de buena gana). Y por la imagen final, tan hermosa, del anciano acunando entre sus brazos nada menos que una “catedral”.
2do. Premio: “Él” Constanza Kruse (5to.)
3er. Premio: “Una visita por la Sagrada Familia” Inés Mihura (2do. A)
Menciones: “Un cambio que no estaba en el plan” Luz de las Carreras (4to), “La sagrada Familia” Rosario Machera (2do. A).
__________________________________________________________________________________________________________
“El Cuidador” Martín Ordoñez
Francisco se detuvo en el medio del pasillo. La espalda le dolía otra vez.
Miró su reloj y reanudó el paso. No quería volver a perdérselo.
Mientras caminaba, el anciano trató de desabrocharse el primer botón de
su camisa para aliviar el calor, pero sus manos estaban tan sudadas que se
resbalaba entre sus dedos. El esfuerzo intensificó el dolor. Se quejó, pero
siguió avanzando.
Para cuando había llegado a Cripta ya no podía soportarlo. Francisco
volvió a mirar el reloj y se sentó en un banco de madera.
─ ¿Qué haces ahí? ─preguntó Arnau─. Hoy me toca a mí cuidar esta
zona.
─Está por amanecer ─respondió Francisco.
El sol surgió en el horizonte y golpeó la basílica de punta a punta. La luz
atravesó los ventanales de la Cripta, iluminando el interior y maravillando una
vez más a los dos cuidadores nocturnos.
─Cosas como esta hacen que uno se olvide de que una guerra civil está
por estallar ─suspiró Arnau─. Ya van a venir a relevarnos los del turno de la
mañana. Vamos.
Francisco se levantó del banco pero sintió como si un aguijón se
insertara en su columna vertebral.
─ ¿Estás bien? ─inquirió Arnau al ver la mueca de su compañero.
─Sí, no hay problema.
Francisco se sentó en la camilla.
─Tengo un ligero dolor en la espalda, pero no mucho más.
─De acuerdo ─dijo el doctor─. Dame tu brazo para que tome tu pulso.
─No será necesario…
─Francisco, no lo repetiré.
Francisco rezongó y estiró su brazo. Su viejo amigo lo sujetó.
─ ¿Cómo te hiciste esos moretones?
El anciano no tuvo más opción que decir la verdad de lo que había
pasado el día anterior, mientras caminaba por la vereda de la avenida.
Francisco se esforzó por contarlo todo, e inició por la descripción de los
sujetos: Eran cuatro hombres altos, fornidos, estaban sucios, y andaban por la
vereda con confianza. Francisco se sintió intimidado cuando los vio frente a él y
agachando la cabeza, trató de pasar al lado de ellos. Pero no se lo permitieron.
Uno de ellos lo agarró de la solapa de su camisa.
– ¡Hola viejo! ¿Eres tú el que trabaja de cuidador en ese edificio?
¿verdad? ¿Cómo es que le dicen? ¡Basílica! Allí está tu Dios, ¿verdad?
─sonrió con ironía. Con la palma abierta, cacheteó al anciano─. Si te vuelvo a
ver ahí dentro, no me contendré tan bien como hoy.
El anciano se sacudía en vano. Lo agarraron de los brazos y lo lanzaron
a un lado. Quiso volver a incorporarse pero no iban a permitírselo. Lo
devolvieron al suelo de una patada y comenzaron a acribillarlo a golpes, uno
tras otro. La piel arrugada del viejo se parecía a punto de desprenderse y sus
brazos flacuchos estaban por partirse. Francisco ya temía que su vida acabara.
Pero no. Los hombres se fueron, dejándolo allí, medio aliviado, medio muerto.
─ ¿Eran anarquistas? ─preguntó el doctor.
El viejo asintió.
─No deberías haber ido a trabajar anoche. Tu espalda… sé que te
costará aceptar esto, pero el problema de tu columna es el mismo que tuviste
años atrás. Te habías recuperado muy bien, tan bien que incluso pasó
desapercibido cuando te probaron para tu trabajo, y me siento muy apenado al
decirte que la golpiza que recibiste ayer hizo que tu problema resurgiera.
Tendrás que abandonar tu puesto de cuidador de la basílica.
─No puedo hacer eso.
─Perdón, viejo amigo. Iniciaremos un tratamiento pronto, pero de igual
manera no podrás seguir trabajando así.
Francisco se veía devastado.
─Anímate, pasaste quince maravillosos años en la basílica a pesar de
que antes de entrar habías tenido tu problema de la columna. Te está atacando
otra vez, pero ahora puedes decirle: «Ya es tarde».
Esa noche, Francisco se encontraba en su casa. Sentado en su cama,
contemplaba la camisa del uniforme que colgaba en el armario. Luego de un
rato se recostó, apagó la lámpara y se enfundó en sus sábanas. No habían
pasado cinco minutos y ya se había levantado, puesto la camisa y salido hacia
la basílica. Había trabajado por quince años allí, enamorándose cada día más
de ella, y no pensaba dejar que un dolor de espalda le prohibiera seguir
disfrutándola.
Recorriendo los pasillos de la basílica, Francisco se detuvo ante una
puerta. Buscó en sus bolsillos la llave que correspondía a la misma y la abrió.
Era un cuarto pequeño, con cuatro paredes. En el centro había una
mesita. Sobre ella, había lo que para el anciano era un tesoro. Una maqueta de
yeso de la basílica de la Sagrada familia terminada y unos planos de la misma.
Todo esto había sido hecho por Antonio Gaudí, arquitecto de la basílica, difunto
años atrás, para que tras su muerte el próximo arquitecto tuviera un modelo a
seguir para terminar la basílica. Pero la basílica todavía no estaba terminada.
Se estimaba que iban a pasar muchas generaciones hasta que la construcción
finalizara.
Al ver la maqueta y los planos, Francisco fue lanzado años atrás por su
memoria. Cuando Antonio Gaudí todavía no había muerto, cuando Francisco
no era más que un joven desinteresado, su abuelo lo había llevado a la basílica
para que lo acompañara en su turno de cuidador nocturno. Su abuelo había
usado la misma llave para abrir la misma puerta y le había enseñado lo que
había adentro de ese cuarto. Francisco, que había quedado fascinado por la
belleza y dedicación con la que se había hecho la basílica, quedó aún más
maravillado al ver la maqueta de yeso. Era pequeña y perfecta, cada detalle,
cada columna. Concluido el turno, Francisco le había dicho a su abuelo:
─Ahora entiendo por qué decidiste trabajar aquí.
A lo que su abuelo respondió:
─Yo elegí trabajar aquí para que todas las demás personas puedan
disfrutar de esto cuando yo no esté.
El recuerdo hizo que el Francisco se sintiera cálido, y el dolor de espalda
se atenuó.
La noche era profunda y la oscuridad cubría todo Barcelona. El anciano
seguía caminando tranquilamente por los pasillos, sin recordar el dolor de
espalda que horas antes lo castigaba. Desde la calle se oyó un rumor. Habia
gente en la entrada de la basílica. El rumor fue aumentando de tono,
elevándose gradualmente hasta convertirse en gritos y luego en alaridos. Y no
de dolor. Eran de furia.
La entrada fue forzada y un grupo de anarquistas entró. Traían armas y
encendedores. Fueron a la Cripta y el lugar se volvió un caos. El pobre viejo se
paró en el medio del pasillo. Escuchaba todo. Y también escuchaba pasos.
Iban directo hacia él. No venían del lado de la Cripta, pero él no lo sabía. No
portaba arma ni un palo siquiera. Se armó de valor y respiró profundamente,
pero su dolor de espalda atacaba otra vez. Las pisadas se acercaron y su
dueño se presentó frente a Francisco. Era Arnau, su compañero.
─ ¡Tenemos que encontrar a todos los que no sean de seguridad y
sacarlos de aquí! ─gritó.
─ ¿Hay alguien en la Cripta? ─preguntó Francisco.
─Sólo Miguel, pero él ya está perdido ─respondió Arnau─. Ahora
ayúdame a mí.
Arnau y su compañero echaron a correr, alejándose del griterío de la
Cripta. Pero la punzada forzaba a Francisco a detenerse. Este se obligó a sí
mismo a seguir en movimiento, pero su cuerpo se resistía. El anciano cayó al
suelo y comenzó a quejarse.
─ ¿Estás bien? ─preguntó Arnau.
─ ¡No! ─exclamó Francisco─. Tengo una enfermedad que degenera mi
columna vertebral. ¡Ya puedes contarme como una de las bajas de hoy, así
que sigue!
Del lado de la cripta se acercaban los anarquistas, listos para hacer
arder el lugar.
Arnau se negaba a abandonar a su amigo, pero cuando vio que éste se
ponía de pie y rengueaba hacia el lugar de donde venía el ruido no tuvo opción.
Francisco sabía que moriría, aunque también sabía que, si nadie paraba a los
anarquistas, llegarían al cuarto de los planos y quemarían todo.
Cuando llegó, los anarquistas ya estaban allí. Aporreaban la puerta,
tratando de entrar. Francisco se detuvo. Vio a aquellos hombres, tratando de
quebrar todo lo que él amaba, y recordó las palabras de su abuelo. Él no
trabajaba allí para sí mismo. Trabajaba allí para que otros pudieran ver y
disfrutar de la misma manera que él lo hacía, para que otros pudieran
enamorarse igual que él.
Haciendo caso omiso de su dolor de espalda, corrió hacia ellos. Saltó y
aterrizó sobre el que tenía más cerca, tumbándolo. Trató de quitarle su arma
pero el anarquista resistía, mientras los otros miraban atónitos. Con un
salvajismo que nunca antes había tenido, Francisco arrancó el arma de brazos
del hombre y lo apaleó con ella hasta dejarlo inconsciente. Se levantó
dispuesto a seguir cuando un balazo se hundió en su costilla izquierda. El que
había disparado presionó el gatillo dos veces más y bajó su arma.
El anciano se desplomó en el suelo. Sus ojos se cerraron lentamente.
Cuando los volvió a abrir, los anarquistas se habían ido. El lugar estaba en
llamas. Ardían los cuadros, los tapices y todo en aquel pasillo. Francisco quiso
sentir dolor, pero no pudo. Ya casi no le quedaba tiempo. Se volvió hacia el
cuarto. La puerta estaba rota y las llamas habían penetrado. Respirando con
pesadez, gateó hacia adentro. Estaba perdiendo sangre.
El fuego llegó a la mesa, se aferró a sus patas y trepó hasta la tabla.
Mientras el viejo se impulsaba con los codos, las llamas consumían la madera
del mueble, carbonizándola poco a poco. No había terminado de pasar por el
umbral cuando el primer plano prendió. Una vez que este hubo prendido, la
superficie de la mesa ardió completamente.
La maqueta de yeso era inmune al fuego, pero las patas de la mesa
estaban casi consumidas y el mueble corría peligro de desmoronarse.
Francisco no podía seguir avanzando. Sus últimas fuerzas se habían agotado y
sus esperanzas estaban por destruirse contra el suelo. Instantes previos a que
su alma se le escapara, repasó toda su vida. Conoció otra vez a su padre, a su
madre, y a su abuelo. Se enamoró otra vez de aquella basílica, y recordó cada
uno de sus rincones, cada uno de sus ventanales, y recordó cada amanecer.
Por una última vez, volvió a ponerse de pie. Su sensibilidad había vuelto.
Sentía el calor a su alrededor, sentía el dolor de los proyectiles en su tórax,
pero eso solo lo impulsaba. Francisco alzó la maqueta del mueble antes de que
éste colapsara en una pila de cenizas. Luego se recostó. Su único consuelo en
esos últimos instantes de vida, fue la esperanza de que gracias a él la basílica
podría salvarse.
Al día siguiente, Arnau entraba el cuarto. Con lágrimas en los ojos,
contempló la basílica, segura como un niño con su madre. Y cuando sus
lágrimas se acabaron, vio que la maqueta, armada parte por parte, tenía varias
piezas sueltas. Tomó una de esas piezas, y mirando agradecido a su amigo, la
colocó en su lugar.